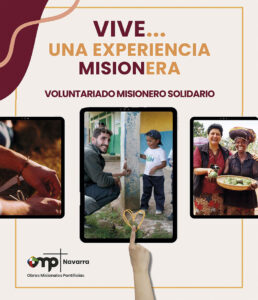Sacerdotes del Nuevo Testamento
El arzobispo emérito de Pamplona, Mons. Fernando Sebastián ha participado este jueves en la celebración del día de Sto. Tomás de Aquino por parte del Centro Superior de Estudios Teológicos y del Instituto de Ciencias Religiosas. Mons. Fernando Sebastián impartió la conferencia «Sacerdotes del Nuevo Testamento»

El arzobispo emérito de Pamplona, Mons. Fernando Sebastián ha participado este jueves en la celebración del día de Sto. Tomás de Aquino por parte del Centro Superior de Estudios Teológicos y del Instituto de Ciencias Religiosas. Mons. Fernando Sebastián impartió la conferencia «Sacerdotes del Nuevo Testamento»
 TEXTO COMPLETO DE LA CONFERENCIA:
TEXTO COMPLETO DE LA CONFERENCIA:
Después de tantos años de meditar en ello podríamos pensar que sabemos todo lo que se pueda decir del sacerdocio del Nuevo Testamento. Si alguien piensa así se equivoca. El sacerdocio del NT es el sacerdocio de Jesús. Jesús es el único sacerdote, el sacerdote definitivo y universal de toda la humanidad. Su sacerdocio es una realidad infinita que nunca podremos abarcar. Por eso tenemos que agradecer al Papa Benedicto XVI que nos haya invitado a dedicar una mayor atención a conocer y vivir mejor nuestra condición de sacerdotes de la nueva alianza durante este año. Con este Año Sacerdotal, el Papa desea contribuir a promover el compromiso de renovación interior de todos nosotros, para que nuestro testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo, y nuestro ministerio alcance mayores y mejores frutos de evangelización.
Para valorar nuestro sacerdocio tendríamos que comenzar negándolo. Esto puede sonar mal, quizás no es del todo verdadero, pero no está mal decirlo para darnos cuenta de que en nuestro mundo el único verdadero sacerdote es Jesucristo. En el NT no hay más sacerdocio que el de Cristo, ni hay otro sacerdote que Jesucristo N. S. Su sacerdocio es inmenso, lo envuelve todo y lo abarca todo. Siempre vivo, eternamente junto a Dios, para interceder por nosotros.
Curioso que ahora nos quieran decir que Jesucristo es un laico. Y de ahí sacan consecuencias peregrinas de eclesiología y de espiritualidad cristiana. Esta misma semana leía en una Revista de Teología, Que Jesús nos es clérigo sino laico. No pertenece a la casta de los levitas sino de los laicos. Somos discípulos de un profeta laico. Por eso la Iglesia no tiene que ser clerical, sino laica, Iglesia de hermanos, sin jerarquía ni poderes de ninguna clase. Confusión, sofismas, saltos en el vacío.
Sacerdote significa ser mediador entre Dios y los hombres, poder hablar a los hombres en nombre de Dios y sobre todo poder presentarse ante Dios en nombre de la humanidad. Ser sacerdote es traspasar el muro impenetrable que separa de Dios el mundo de los hombres. El sacerdocio de la antigua alianza no cumplió la obra de Dios, es Jesús quien la ha llevado a su perfección (Hb 7, 19). Solo Jesucristo viene de Dios y puede hablarnos de Dios; solo El puede conducirnos hasta Dios y representarnos delante de El. La carta a los Hebreos nos dice que los sacerdotes de la Antigua Alianza tenían que repetir sus sacrificios una y otra vez porque no eran eficaces, no lograban comunicarse realmente con Dios ni abrir los caminos de la humanidad hasta la verdad de Dios.
En cambio, la hora de Jesús es la hora definitiva, la hora de las cosas verdaderas y definitivas. En su ministerio, Jesús comienza enseñándonos a tratar las cosas de Dios con un gran respeto, con una conciencia muy viva de la trascendencia de Dios: A Dios nadie lo ha visto jamás; nadie conoce al Padre sino el Hijo; nadie va al Padre sino por mí (Jn 3, 12-14.31-36). “El Padre ama al Hijo y le ha confiado todo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; pero quien no lo acepte no tendrá esa vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él”. El sacerdocio de Jesús no le viene heredado de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El no pertenece a la casta sacerdotal. El aparece en el mundo con un sacerdocio que no tiene antecedentes. Digamos que funda el sacerdocio y lo inaugura consigo mismo. Su sacerdocio aparece en el mundo “como el de Melchisedech”, “sin padre, sin madre ni genealogía”, anterior y superior a Abrahán, “no en virtud de leyes terrenas”, sino por el juramento de Dios, “siempre vivo para interceder por nosotros” (Cf. Hb cc 6 y7).
Sólo en Jesús, Hijo de Dios, tenemos un sacerdote que ha penetrado en los cielos (Hb 4, 14). El, sin dejar de ser Hijo de Dios, ha compartido nuestra vida, nuestras flaquezas, aprendió a obedecer en medio del sufrimiento, y así fue proclamado por Dios sumos sacerdote, causa de salvación eterna para todos los que le obedecen (Hb 5, 8). Compartió nuestra carne y sangre para destruir con su muerte al que tenía el poder de matar y librarnos a los nos tenía esclavizados por el temor a la muerte (Hb 2, 14). Por su muerte y resurrección penetró en los cielos y es ahora el áncora firme y segura de nuestra salvación, desde la morada de Dios donde ha llegado como precursor nuestro (Hb 6, 19).
El ser sacerdotal de Jesús
Llegada la plenitud de los tiempos, viene hasta nosotros el Reino de Dios, es el tiempo de establecer relaciones verdaderas y efectivas con Dios, nadie es capaz de hacer presente a Dios en el mundo sino su Hijo Jesucristo. Por eso, después de Cristo, no hay una familia ni una casta sacerdotal. Nadie es sacerdote por sí mismo, el sacerdocio verdadero, eficaz, definitivo es sólo el de Cristo, y los demás somos vicarios suyos, representantes, enviados del sacerdote único, universal e irrepetible.
Durante su vida, Jesús actúa por encima y al margen de todas las instituciones. Su sacerdocio le viene directamente de su relación filial con el Padre. Cura en sábado, no depende de los ordenamientos de la ley, ante las críticas de los judíos, Jesús se justifica recurriendo directamente a su relación exclusiva con el Padre: “mi Padre no cesa nunca de trabajar; por eso yo trabajo también en todo tiempo” (Jn 5, 18).
Podemos hacer un recorrido por el evangelio de San Juan para ver el fundamento, la originalidad, la unicidad del sacerdocio de Jesús. Dios le ha dado el poder de juzgar, el que crea en lo que él dice no tendrá juicio de condenación, sino que alcanzará la vida eterna, ha pasado de la muerte a la vida; el Padre le ha dado el poder de dar la vida (Jn 5, 22.24.26). Las Escrituras hablan de él, Moisés da testimonio de él, un testimonio que los judíos no aceptan, porque su orgullo les impide entender las Escrituras en su verdadero sentido (Jn 5, 44).
Lo que Dios nos pide es que creamos en el que El ha enviado (Jn 6. 29). El es el pan de Dios que viene del Cielo para dar la vida al mundo. El ha venido al mundo para hacer la voluntad de su Padre y la voluntad del Padre es que no rechace a nadie sino que nos resucite en el último día. El Padre quiere que todos los que vean al Hijo y crean en El tengan vida eterna y El los resucitará en el último día. (Jn 6, 34-40). Sólo El, que viene del Cielo, conoce al Padre. El es el verdadero pan del Cielo, el pan de vida, quien cree en El no morirá (Jn 6, 43-50). Este pan de vida es su propia carne entregada en sacrificio por nosotros.
Desde el principio, en la conciencia de Jesús está presente la previsión de la cruz, por eso su presentación como pan del cielo pasa a ser invitación a comer su carne y beber su sangre, en una evidente alusión a su muerte. Su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Jesús es consciente de que llega a ser pan de vida para toda la humanidad mediante su muerte en la cruz. (Jn 6, 53-59). Este “comer su carne” es sinónimo de “vivir por El”. Como El vive con y por el Padre, así tenemos que unirnos a El (por la fe) para poder vivir con El y por El (vv. 57 y 58). “Nosotros creemos y sabemos que Tu eres el Santo de Dios” (v.69). Sabe que uno de los suyos le va a entregar. “Uno de vosotros es un diablo”.
Jesús viene de Dios, lo conoce, se siente enviado por El, y esta conciencia de haber sido enviado es la que le da autoridad y lo sostiene en su ministerio (Jn 7, 28-29). Jesús sabe que el Padre está con El, vive en todo identificado con El, hace las obras de Dios en el mundo (Jn 8, 18-19). La identidad personal como Hijo del Padre venido a este mundo, la misión y la obra de Jesús están estrechamente relacionadas, El viene de Dios, ha sido enviado por el Padre y hace la obra del Padre, lo que oye, lo que ve, lo que Dios quiere que haga (Jn 8, 23-29.38).
Ante la figura mediadora de Jesús, Juan presenta la incredulidad y el rechazo creciente de los judíos. “El que habla por su cuenta busca su propio honor” (Jn 7, 18). El testimonio de Jesús no es aceptado por los que buscan la gloria de este mundo, porque no son hijos de Dios sino del diablo. Ellos son los que lo llevan a la muerte (Jn 8, 37.42.44.47). Jesús discute con ellos, les insiste en la necesidad de aceptar su testimonio, recurre una y otra vez a su unión con el Padre, a su carácter de enviado, a su fidelidad al mandato del Padre, para invitarles a creer. Llega incluso a insinuar su unidad substancial con el Padre apropiándose el nombre de Dios en el Exodo, “vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo” (8, 23). “Antes que Abrahan naciera YO SOY” (8, 59). Pero las manifestaciones de Jesús en vez de despertar la fe en sus oyentes les endurecen más y provocan en ellos un rechazo más profundo y más intemperante. “Tomaron piedras“, pretenden lapidarlo por blasfemo.
En este rastreo del evangelio de Juan podemos también leer la parábola del Buen Pastor dándole un sentido sacerdotal (Jn 10): Jesús es la puerta, El ha venido para que sus ovejas tengan vida, en plenitud, y da la vida por ellas. Las ovejas son de su Padre y el Padre, que le ha enviado, se las ha confiado a El, para que les dé la vida. Como otras veces, la relación entre Jesús y sus ovejas es semejante a la que El tiene con el Padre, como el Padre me conoce y yo le conozco, así yo las conozco y ellas me conocen (v. 15). La misión del Buen Pastor incluye la muerte dando la vida por sus ovejas (v. 17). Lo que hace Jesús es como si lo hiciera el Padre, porque el Padre y El “son uno” (v.30). En su empeño por sacarles de su incredulidad, Jesús prescinde de Sí mismo y les pide que acepten al menos el testimonio de sus obras para ver “que el Padre está en mí y yo en el Padre” (v.38). Jesús dice y hace lo que el Padre le manda, por eso creer en El es creer en el Padre, para alcanzar la vida eterna. (Jn 12, 42-50).
Después de la resurrección de Lázaro, la incredulidad de los judíos se hace más dura y el rechazo es más firme y más radical (Jn 11, 47.53). Como consecuencia de este rechazo se va perfilando y fortaleciendo en la conciencia de Jesús la inminencia de su muerte. Cuando unos griegos se acercan a El, esta presencia de la muerte se aviva en la conciencia de Jesús, El sabe que no llegará a ser el Salvador universal sino a través de su muerte. Para dar fruto el grano de trigo tiene que morir (12, 24).
Jesús vive su muerte como el cumplimiento de su misión. La incredulidad, el rechazo del Pueblo de la Alianza va a obligarle a ofrecer su vida en sacrificio de fidelidad y de amor, para cumplir la misión recibida del Padre. Jesús prevé que su muerte violenta y humillante va a ser una prueba para la incipiente y vacilante fe de sus discípulos. No esperan un final semejante, no van a comprender esta manera de cumplir las promesas de Dios, a pesar de que está ya insinuada en los Profetas. El se va, y va a preparar el lugar en la casa del Padre, volverá a buscarnos para que todos podamos estar definitivamente con El. A sus discípulos les conviene que El muera porque así podrá enviarles el Espíritu Santo que les traerá el don de la vida eterna en la comunión de amor con el Padre. El es el camino, nadie llega al Padre sino por El, el está en el Padre y el Padre en El, El va al Padre y quiere llevarnos con El, hasta el Padre, con el amor y la intimidad del Espíritu Santo. “Yo en el Padre, vosotros en mí y yo (con el Padre) en vosotros” (cap. 14). “El que me ama, mi Padre lo amará y vendremos a El y haremos morada en El” (Jn 14, 23). Jesús se va del mundo, pero volverá, estará con sus discípulos, ellos lo verán y podrán vivir con El (14, 28), tendrán que ser sus testigos en medio de muchas persecuciones (Jn 15, 27). Los discípulos tienen que estar dispuestos a recibir el mismo tratamiento que su Maestro, pero no han de tener miedo porque Jesús ha vencido al mundo (Jn 15, 20; 16, 1-4) y podrán contar con el poder del Padre que les concederá todo cuanto le pidan en su nombre (Jn 16, 24).
Su última oración de despedida se llama la “oración sacerdotal” “Padre, ha llegado la hora. Me diste poder para darles la vida eterna. Saben que he venido de ti, que tú me enviaste”. Su suerte es la nuestra. El se siente en todo unido a nosotros. Ruega por nosotros para que nosotros lleguemos con El hasta el Padre. “Guárdalos para que sean uno como tú y yo somos uno. Que puedan participar de mi alegría. Haz que sean tuyos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad”. Jesús se ofrece al Padre por nosotros para que nosotros nos ofrezcamos al Padre con El. Pide que estemos unidos a El y al Padre, como El mismo está unido al Padre, nos ha dado la gloria que le dio el Padre para que podamos ser uno como ellos lo son, Jesús desea y pide que estemos con El junto al Padre, amados con el mismo amor” (Jn 17). En la visión de Jesús parece que todos los que creen en El quedan reunidos, unificados dentro de su humanidad, queridos por Dios como una misma cosa con el Hijo primogénito. Ese es su sacerdocio. Esa es su victoria.
Estos mismos son los sentimientos de Jesús en la institución de la Eucaristía. Una vez que ha consumado su entrega al Padre aceptando y viviendo el sacrificio de su vida en la muerte de Cruz, llegada la resurrección, la humanidad terrestre y corporal de Jesús entra en la comunión glorificante con el Padre y el Espíritu Santo. Se cumplen las promesas, alcanza el fruto de su sacrificio, de su ser sacerdotal. “Diles a mis hermanos que voy a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios” (20, 17). Las apariciones de Jesús a los Apóstoles son ya el cumplimiento de su misión sacerdotal:: les da la paz, los envía, les da el Espíritu (20, 21). La celebración de la Eucaristía perpetúa en la Iglesia estos encuentros con el resucitado que nos comunica el Espíritu de Dios y nos trae el don escatológico de la paz. Si somos capaces de leer la palabra de Dios en profundidad, veremos que en el relato del bautismo de Jesús se nos dice ya todo acerca de su sacerdocio: Jesús es el Hijo del Padre, ungido por el Espíritu Santo, que carga con los pecados del mundo. A continuación comienza en el desierto su lucha contra el poder del demonio sobre la humanidad (Mt 3, 13ss).
La carta a los Hebreos
En la carta a los hebreos, con otros conceptos, traídos de la liturgia veterotestamentaria, se nos presenta también el sacerdocio de Jesús como un sacerdocio único, definitivo, irrepetible. Un sacerdocio que cumple de verdad la aspiración de establecer la alianza definitiva entre Dios y los hombres. El es el Hijo, engendrado en el hoy eterno de Dios, que realizó la purificación de los pecados y está sentado a la derecha de Dios en las alturas (1, 2-3). Jesús compartió nuestra carne para librarnos por medio de la muerte del poder del demonio que nos tenía esclavizados por el temor a la muerte (2, 14-18). El ha compartido nuestra vida, ha sufrido nuestros mismos dolores, por eso es misericordioso con nosotros (4, 15-16). Dios lo constituyó sumo sacerdote por ser su Hijo. Sufriendo los dolores de la muerte aprendió lo que era obediencia y selló para siempre en su propia carne la unión de la humanidad con Dios “a través del sufrimiento”. Alcanzada así la perfección de su filiación en la obediencia suprema de la muerte, “llegó a ser causa de salvación para todos los que le obedecen y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote al estilo de Melquisedec” (5, 9-10), es decir, sacerdote único, sin ascendientes ni descendientes.
El, con su carne, que es también nuestra carne, ha penetrado en la morada de Dios, y desde allí es ahora nuestra esperanza, como un áncora clavada en los cielos a la cual nosotros nos agarramos por la fe para llegar hasta donde El está “como precursor nuestro” (6, 18-20). Nosotros somos su casa, su familia, por eso la obediencia y la fidelidad de Jesús nos han abierto el camino de la reconciliación y de la salvación (3, 5-6). El ha entrado en los cielos, ha llegado hasta Dios; unidos a El por la fe podremos nosotros llegar también hasta la gloria de Dios (4, 14).
Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es propiedad nuestra, es santo, inocente, separado de los pecadores, no necesita sucesores, porque consiguió borrar los pecados del pueblo con su propia muerte, de una vez para siempre, y permanece vivo para interceder siempre por nosotros, “perfecto para siempre” (7, 28). Los sacerdotes de la Antigua Alianza eran muchos y tenían que ofrecer muchos sacrificios que eran “observancias exteriores”, en cambio Cristo entró en el santuario de Dios “de una vez para siempre, con su propia sangre y así nos alcanzó una redención eterna (9, 12). Cristo entró en el Cielo y está presente ante Dios para interceder por nosotros “para dar la salvación a los esperan en El” (9, 28). Nosotros hemos quedado consagrados a Dios gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho en su carne por nosotros (10, 9-10). Con una sola oblación ha conseguido definitivamente los bienes de la vida eterna. Donde los pecados han sido perdonados no hacen falta más oblaciones (10, 18).
Ya no hay más sacrificios. Ahora nos toca “buscar la salvación por medio de la fe” (10,19). De esa fe que es la presencia de las cosas que se esperan”, “la seguridad de las cosas que no se ven”, es decir, la seguridad y la presencia de la intercesión de Cristo por nosotros, corramos fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que soportó la cruz y está ahora en la gloria de Dios, en la ciudad del Dios vivo, como “mediador de la nueva alianza” (12, 18-24). Esta es la hora de ofrecer a Dios un culto de alabanza, el culto del amor, de la santidad de nuestra vida, haciendo el bien y ayudando a los hermanos. La sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu eterno nos permite dar a Dios un culto verdadero, el culto de la fe y del amor (9, 14). Este es el culto verdadero, estos son los sacrificios que agradan a Dios, “el cumplimiento de su voluntad con toda clase de obras buenas” (13, 21). El sacerdocio de Jesús nos permite asociarnos desde ahora al culto verdadero de los ángeles y de los santos en el cielo. La liturgia cristiana es el culto de una vida santa asociada al sacrificio de Jesús eternamente presente ante el trono de Dios. Así vemos la profunda coincidencia entre el evangelio de Juan, los escritos paulinos y el Apocalipsis.
San Pablo
Sería demasiado prolijo hacer un recorrido semejante por las cartas de Pablo, pero encontraríamos, con otro formato, la misma doctrina. Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre para vivir en nuestra carne su vida filial. Rechazado por el pecado de los hombres, consumó su filiación, vivió humanamente hasta el extremo su ser de hijo, obedeciendo hasta la muerte de cruz, y por esta fidelidad llegó con su humanidad hasta el trono de Dios donde está vivo glorificando al Padre e intercediendo por nosotros, dándonos la posibilidad de vivir en paz con Dios y heredar su herencia de vida eterna. Aunque Pablo no llame a Cristo sacerdote, porque la obra de Cristo desbordaba infinitamente la función de los sacerdotes de la Antigua Alianza, en sus cartas, Pablo está describiendo y ponderando continuamente la eficacia del sacrificio de Cristo que nos salva. Gracias al sacrificio de Cristo, los cristianos, por medio de la fe pueden dar a Dios el culto verdadero de la fe, la confianza, la obediencia, el amor, la santidad de su vida, dando gloria a Dios en nuestro cuerpo (IC 6, 20). Por eso es fácil leer los grandes textos cristológicos y soteriológicos de Pablo en perspectiva sacerdotal. En ellos encontramos unas afirmaciones muy cercanas en la forma y coincidentes en el fondo con la cristología de Juan y de la carta a los hebreos.
Así, por ejemplo, IC 15, “por su unión con Cristo todos resucitarán para la vida”, Cristo restablece el Reino de Dios en el mundo y se lo entregará “para que Dios sea todo en todas las cosas” (v.28). “Cristo ha muerto por todos para que los que viven no vivan ya para ellos sino para el que ha muerto y resucitado por ellos” (IIC 4, 15). “Dios reconciliaba consigo al mundo en Cristo” (IIC 5, 19). “A quien no cometió pecado Dios lo hizo por nosotros reo de pecado para que por medio de El nosotros nos transformáramos en salvación de Dios” (IIC 5, 21). Desde la eternidad hemos sido elegidos por Dios en Cristo y por medio de El llegamos a ser “alabanza de su gloria” (Ef 1, 12). Dios ha desplegado su fuerza salvadora y vivificadora al resucitar a Cristo y sentarlo a su derecha por encima de todas las criaturas, lo ha constituido cabeza suprema de la Iglesia que es su cuerpo y plenitud de la presencia de Dios en el mundo (Ef 1, 20-23). “Dios rico en misericordia, por pura gracia, nos volvió a la vida verdadera junto con Cristo, nos resucitó y nos sentó con El en el cielo” (Ef 2, 4-6). “Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para cumplir las buenas obras que Dios nos señaló de antemano” (Ef 2, 9). “Gracias a El, unos y otros, unidos en un mismo Espíritu, tenemos acceso al Padre, hasta llegar a ser por medio del Espíritu morada de Dios” (Ef 2, 19-22). Jesús, siendo Hijo de Dios, tomó condición de esclavo, “haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz” (Fil 2, 8), por eso Dios lo exaltó y lo constituyó Señor del Universo para gloria de Dios Padre. El transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas” (Fil 3, 21). Dios ha querido poner en El la plenitud y reconciliar por medio de El todas las cosas (Col 1, 19 y 20). El os ha reconciliado con Dios por medio de la muerte que ha sufrido en su cuerpo mortal. Mediante la fe en El y gracias a El nos atrevemos a acercarnos a Dios con plena confianza (Ef 3,12).
No hay necesidad de insistir más, todos los libros del NT nos presentan a Jesucristo como el gran sacerdote, el mediador y santificador de toda la humanidad. Todo antes de El eran sombras y anticipos. “Cristo es la realidad” (Col 2, 17).
El ser sacerdotal de Jesús
El sacerdocio de Cristo, como nuestro propio sacerdocio, tiene su origen en la Trinidad santa de Dios. El sacerdocio de Cristo está ligado esencialmente al plan de Dios sobre la creación y la salvación de los hombres. Cristo, en el mundo, es el Hijo del Padre, enviado para una misión de amor, que El trata de cumplir fielmente bajo la acción del Espíritu Santo. Los Apóstoles, después de la ascensión de Jesús al Cielo, se esfuerzan por cumplir la misión recibida, anunciando el evangelio de la gracia guiados y movidos por la fuerza del Espíritu. En la Iglesia, somos los embajadores de Dios, vicarios de Jesucristo, testigos del Espíritu de Dios que renueva la creación en la caridad y en la esperanza del Reino. (Pastores Gregis, nn. 2-7)
De forma analítica podemos describir así este sacerdocio nuevo, verdadero y definitivo de Jesús.
– El hombre Jesús es el Hijo amado del Padre, santificado por el Espíritu Santo;
– El Padre lo envía al mundo para establecer la alianza definitiva con la humanidad pecadora, constituido sacerdote porque es su Hijo único, ungido por el Espíritu Santo, capaz de romper las barreras que del pecado que cierran la entrada de la gracia de dios en el mundo de los hombres;
– Jesús se siente enviado por Dios para redimir al mundo, liberarlo del poder del demonio, santificarlo, conducirlo a la amistad con Dios y al gozo de la vida eterna.
– Jesús vive y cumple fielmente esta misión, manifiesta la verdad de Dios, anuncia el Reino de Dios, lo instaura curando, perdonando y expulsando demonios, haciendo la obra de Dios, obedeciendo en todo la voluntad de su Padre, hasta la muerte.
– Como consecuencia del rechazo de los judíos, Jesús, para ser fiel, tiene que aceptar la muerte injusta e ignominiosa de la Cruz, ofreciendo su vida como sacrificio de obediencia para alabanza de Dios y salvación nuestra.
– Este sacrificio de Jesús, consumado en su muerte, restaura el Reino de Dios en la humanidad, rompe el dominio del demonio en el mundo, restaura la paz de los hombres con Dios, vuelve la humanidad hasta Dios y deja abierto el camino de la humanidad hasta la gloria de Dios.
– Dios constituye a Jesús resucitado Señor del mundo, causa universal de salvación, donante del Espíritu de Dios a los que crean El.
– Jesús, al instituir el sacramento de la Eucaristía, entrega este sacrificio suyo a la comunidad de sus discípulos, para que puedan convivirlo, hacerlo suyo por la fe y llegar con El, reconciliados y santificados por el amor del Espíritu Santo, hasta la unión filial con el Padre, en la vida eterna.
– Por medio de la fe nos unimos espiritualmente con el Señor resucitado, nos dejamos habitar, guiar y reconstruir por El en la piedad y en el amor, somos habitados por el Espíritu de Jesús y nos acercamos con El hasta la gloria de Dios que nos acoge y nos hace hijos, con Cristo y en Cristo, herederos de su gloria.
Con esta esperanza podemos ya vivir desde ahora una vida nueva, santa, como nuevas criaturas, recreados y renacidos en Cristo, por medio de la fe, expresada, recibida, asumida en el bautismo y por medio del amor que nos hace semejantes a Dios, hijos suyos, miembros de la nueva humanidad, del pueblo nuevo, universal, abierto a todos los hombres sin distinción de razas ni de pueblos ni de edades.
II. EL SACERDOCIO ESPIRITUAL DE LOS CRISTIANOS.
El sacerdocio de Jesús no es un sacerdocio ritual, simbólico, prefigurativo, no consiste en ofrecer a Dios sacrificios de animales ni ofrendas de frutos, ni es tampoco un sacerdocio de casta, de alguna familia privilegiada, de unos pocos escogidos. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio real, consistente, que nos une a Dios de verdad, un sacerdocio que Jesús vive en su propia carne, es un sacerdocio de adoración y de obediencia, un sacerdocio de amor y de fidelidad que Jesús vive durante toda su vida y consuma obedeciendo hasta la muerte, ofreciendo al Padre no la vida de corderos o vacas, no simples ruegos y oraciones, sino su propia vida humana, renunciando a todo lo que no es Dios, confiando en El contra toda esperanza, muriendo en la cruz y uniéndose así espiritualmente a Dios como centro indiscutible de la vida, con un amor y una piedad que vencen definitivamente los poderes del mal y de la muerte en el mundo de los hombres. El sacerdocio de Jesús es una cualificación de su propia vida humana. El ser humano de Jesús es intrínsecamente sacerdotal. El culto de Jesús al Padre es un por tanto un culto real, espiritual, viviente, que consiste en el ofrecimiento total de la propia vida y que tiene que ser vivido por todos los que quieran vivir en la verdad; con El ha llegado la hora de dar a Dios un culto verdadero, en espíritu y en verdad, en todas partes, sin necesidad de templos, un culto que se confunde con la vida (Cf Jn 4, 23).
Este sacrificio real que Cristo vive en su propia vida, podemos y debemos vivirlo cada uno de nosotros con El, muriendo a este mundo y ofreciendo nuestra vida en culto espiritual, en reconocimiento efectivo de Dios como único principio de nuestra vida, como Padre de amor y de misericordia. Los cristianos tenemos que ofrecernos a Dios como un sacrificio de alabanza, “un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Rom 12, 1), éste ha de ser nuestro culto verdadero, tratando de descubrir la voluntad de Dios, amándonos unos a otros con amor verdadero, viviendo alegres en el servicio de Dios, venciendo al mal a fuerza de bien (Rom 12, 9-21). Este es el significado y la eficacia de nuestro bautismo como sacramento de la fe en Cristo y de nuestra consagración a Dios. Hemos salido del mundo viejo de la carne y vivimos ahora en comunión con Cristo muerto y resucitado, el hombre nuevo, creado a imagen de Dios, santificados por el Espíritu de Dios, capaces de vivir en el mundo una vida nueva, recta y santa, metida ya con Cristo en el mundo eterno de Dios (Col 3, 1). Esta vida nueva en Cristo y con Cristo es nuestra ofrenda a Dios, este vivir con Cristo la muerte a este mundo de la carne, nos purifica de nuestros pecados, nos hace sacerdotes de nosotros mismos y nos permite glorificar a Dios con un culto verdadero que es nuestra misma vida vivida en obediencia, alabanza y amor. Viviendo de la fe en el amor, llevados por el Espíritu Santo, construimos un templo espiritual en el que ofrecemos a Dios el sacrificio y el culto verdadero de una vida santa. Somos libres, pero no para vivir injustamente, sino “para servir a Dios”. (Iª Pedro 2).
Cristo, que se ofreció a Dios como hostia santa e inmaculada, habita por la fe en nuestros corazones, para que vivamos con El arraigados en el amor de Dios (Ef 3, 17), en el mismo amor con el que el Padre ama a su Hijo Jesucristo y a todos los que viven unidos a El por la fe (Jn 16, 26; 17, 26). Arraigados en Cristo por la fe, los cristianos crecemos en el amor, como nuevas criaturas, por la caridad nos hacemos imitadores de Dios, como Cristo, que nos amó y se entregó “como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios”. Tratando de vivir la verdad de nuestro bautismo, muriendo con Cristo a las realidades de este mundo, vamos entrando en la voluntad de Dios que nos quiere para la vida eterna. Con El, escondidos en Dios, hemos de vivir ya desde ahora una vida verdaderamente celestial, la vida de la piedad, de la alabanza y la acción de gracias, la vida de la caridad y del servicio. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. (Col, 2; Col 3, 1-2). Este es el Pueblo nuevo de Dios (Col 3, 12-17). Y esto es lo que Pablo desea y pide a Dios para sus fieles (Ef 3, 14).
El pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal, que conoce al Dios vivo y verdadero y que sabe cómo alabarle, como reconocerle en su condición divina, no con sacrificios externos ni con el cumplimientos de leyes externas, sino con la obediencia de la fe, con la imitación de su amor universal, con el desprendimiento del mundo y la esperanza de las promesas eternas. No hay distinción de razas ni de sexos. Todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, herederos de su gracia y de sus promesas, ofreciendo a Dios el culto verdadero de una fe que actúa por la caridad (Gal 4 y5). Este es el culto verdadero, ofrecerse a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, viviendo de acuerdo en todo con la voluntad de Dios, haciendo lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto (Cf. Rom 12, 1-4).
III, EL MINISTERIO DE LA NUEVA ALIANZA.
Jesucristo ha manifestado en sí mismo el rostro perfecto y definitivo del sacerdocio de la nueva Alianza. Esto lo ha hecho en su vida terrena, pero sobre todo en el acontecimiento central de su pasión, muerte y resurrección. Como escribe el autor de la Carta a los Hebreos, Jesús siendo hombre como nosotros y a la vez el Hijo unigénito de Dios, es en su propio ser mediador perfecto entre el Padre y la humanidad (cf. Heb 8-9), aquel que nos abre el acceso inmediato a Dios, gracias al don del Espíritu: «Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!» (Gal 4, 6; cf. Rom 8,15). Jesús lleva a su plena realización el ser mediador al ofrecerse a sí mismo en la cruz, con la cual nos abre, de una vez por todas, el acceso al santuario celestial, a la vida filial en la casa del Padre (cf. Heb 9, 24-26). Comparados con Jesús, Moisés y todos los mediadores del Antiguo Testamento entre Dios y su pueblo —los reyes, los sacerdotes y los profetas— son sólo «figuras» y «sombra” de los bienes futuros, no la realidad de las cosas» (cf. Heb 10, 1) (Pastores dabo vobis, n. 13).
Nosotros, los llamados al ministerio, somos como todos nuestros hermanos, miembros del pueblo de Dios que Cristo ha adquirido con su sangre. No somos ninguna raza especial ni tenemos tampoco ningún mérito especial. Cristo nos ha elegido gratuitamente, porque ha querido. No lo hemos elegido nosotros a El, sino que El nos ha elegido a nosotros, primero para que estuviéramos con El, para que conociéramos sus secretos, para que viviéramos con El como amigos queridos. El nos ha elegido para que seamos sus amigos, y su primer encargo no es que cambiemos el mundo sino que nos amemos los unos a los otros (Jn 15, 14ss). Jesús quiere que el mensaje de salvación, el mandamiento del amor que es un mandamiento universal y definitivo, lo vivan primero el pequeño grupo de sus amigos. Luego vendrá el momento de ser los testigos de Jesús por el mundo entero, pero antes hay que “estar con El” y recibir la vida nueva por obra del Espíritu Santo.
Entre el sacerdocio único y definitivo de Jesús y nuestro ministerio hay un nexo esencial que conviene analizar. Jesús sabe que su muerte será el gran momento de su consumación como Hijo de Dios en el mundo, el gran acto de adoración, la victoria definitiva sobre el poder del demonio en la vida de los hombres, la nueva y definitiva Alianza entre el Dios de la salvación y la humanidad liberada y renacida, la recuperación de la amistad perdida entre Dios y los hombres. Por eso, “la noche en que iba a ser entregado”, vivió espiritualmente la verdad de su muerte con sus discípulos, la vivió como ofrenda, como entrega de amor, como obediencia, como restauración definitiva de la amistad de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Y esa muerte, que era ya una realidad mística, en su corazón de hombre, nos la entregó a todos sus hermanos, encomendando a sus discípulos mantener siempre presente y activo este ofrecimiento suyo en medio de su pueblo “haced esto en memoria mía” (Lc 22, 19). La Eucaristía no es “otro” sacrificio, no es nada añadido a la muerte de Cristo, sino que es la memoria, la presencia continua y universal de la entrega de Jesús al Padre por nosotros, la repetición, la presencia sacramental y el acceso espiritual al ofrecimiento de Jesús, en la oscuridad y la seguridad de la fe, expresada en los signos y sostenida por las palabras y la voluntad permanente de Jesús. “Con su palabra, y con el pan y el vino, el Señor mismo nos ha ofrecido los elementos esenciales del culto nuevo. La Iglesia, su Esposa, está llamada a celebrar día tras día el banquete eucarístico en conmemoración suya. Introduce así el sacrificio redentor de su Esposo en la historia de los hombres y lo hace presente sacramentalmente en todas las culturas. Este gran misterio se celebra en las formas litúrgicas que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, desarrolla en el tiempo y en los diversos lugares (Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, n.12).
En adelante, los Apóstoles, sus sucesores con su colaboradores, se encargarán de mantener viva esta voluntad sacerdotal de Jesús, siendo signos eficaces de la presencia sacerdotal de Jesús en el mundo, signos eficaces de este ofrecimiento definitivo, universal, permanente, de Jesús en la Cruz, con el que inaugura en su propia carne el nuevo Pueblo, el Pueblo santo de Dios, habitado como un templo por la Trinidad santa, con el que nos abraza a todos los que hemos sido bautizados en su muerte, y nos presenta ante el Padre como un pueblo de hermanos redimidos.
Génesis de nuestro sacerdocio
Para llegar a constituir este pueblo santo, este pueblo sacerdotal, Cristo elige desde el principio de su ministerio unos discípulos que serán luego sus primeros colaboradores. Marcos, en su evangelio, narra la elección de los primeros discípulos, como parte esencial del inicio de su ministerio. Jesús los ve, se fija en ellos, y los llama de una manera imperativa, dejad vuestras cosas, dejad vuestra vida y venid conmigo (Mc 1, 16). Luego vio a otros dos, y los llamó también. Dejan su oficio, dejan a su padre, y se van a vivir con Jesús. Estos primeros discípulos, llamados personalmente por Jesús, que dejan físicamente su modo de vivir, y conviven con Cristo como miembros de su verdadera familia, van a ser después los que reciban la misión de anunciar hasta el fin del mundo lo que han aprendido de Jesús.
La aceptación de la llamada, el seguimiento de Jesús es un acto de fe integral. Los discípulos creen en Jesús, le obedecen, le entregan su vida, se dejan educar por El, asumen como misión de su vida anunciar y difundir por el mundo el mensaje de Jesús. Hay un segundo llamamiento, cuando Jesús elige a los Doce y los constituye comunidad y grupo de los apóstoles, para que vivan con El, para que lo acompañen, para enviarlos a predicar, con poder para expulsar los demonios, es decir, para anunciar y establecer el Reino de Dios en el mundo, predicando, curando y perdonando.
Vale la pena señalar que estos Doce son elegidos por Jesús libremente, porque quiere y como quiere, su elección es anterior e independiente de la constitución de la comunidad. No es una elección convencional ni democrática. Los escoge de entre sus discípulos, de los que están con El, pero la elección es un acto libre y espontáneo de Jesús que comienza así a configurar la estructura y la organización de su Iglesia. Desde ese momento los Doce acompañan a Jesús y forman con El el núcleo central de la comunidad formada por todos los discípulos de Jesús. Con ellos celebra la Cena pascual en vísperas de su Muerte y a ellos les encomienda que repitan la celebración de la nueva alianza en memoria suya. Con ellos está repetidamente para confirmarles en la fe después de su resurrección, y a ellos, reunidos por la Virgen María, les envía el Espíritu Santo, para que puedan cumplir la misión recibida de anunciar el evangelio por el mundo entero y bautizar a los que crean en El, consagrándolos y santificándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de Pentecostés enlaza con el anuncio del bautismo de Jesús.
Como la Eucaristía mantiene y multiplica en el mundo la presencia del ofrecimiento y del sacrificio de Jesús, sus apóstoles, los nuevos sacerdotes de la Nueva Alianza, de la Alianza definitiva establecida por Jesús en su propia carne, multiplican la presencia y la actuación del propio Cristo que se ofrece continuamente por la salvación del mundo. Gracias a la elección y al mandato del Señor, los Apóstoles y sus sucesores mantienen viva en el mundo la presencia de Cristo que se ofrece continuamente por nosotros. En este mandato eucarístico se contienen todas las facultades y las obligaciones del apóstol; porque tiene que renovar el ofrecimiento de Jesús, tendrá que anunciar previamente el Reino de Dios, llamar al arrepentimiento y a la conversión, anunciar el amor de Dios y proclamar el gran mandamiento del amor que nos hace hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo. De este anuncio nace la comunidad eucarística, que celebra y hace presente y participa el sacrificio y la adoración de Jesús, edificada por el amor de Dios, principio de una humanidad nueva, renacida, reconciliada, heredera de la vida eterna, presidida y dirigida por los apóstoles en orden a la celebración eucarística. La comunidad crece por el anuncio de la palabra recibida con fe y caridad, para poder celebrar la Eucaristía y ofrecerse en culto espiritual al Dios de la misericordia y de la gracia. La autoridad pastoral nace de la presidencia eucarística y se ordena esencialmente a la celebración eucarística como momento cumbre del pueblo de Dios. .
Obedientes a esta misión recibida del Señor, los Apóstoles predican por el mundo el evangelio de Jesús, exhortan al arrepentimiento de los pecados, presiden al pueblo de Dios en la caridad y difunden por todas partes la nueva humanidad. Aquel discurso de Pedro después de haber recibido el don del Espíritu Santo, es el anuncio permanente de la Iglesia en el mundo “Pedro, de pie, junto con los once, levantó la voz y declaró solemnemente, lo que ocurre es que se han cumplido las promesas de Dios” (Hechos, 2, 14). De esta misión y vocación de los Apóstoles nacemos nosotros, obispos y presbíteros, como sacramentos vivientes de Cristo sacerdote, presente y actuante en el mundo, para alabanza de la gracia de Dios y salvación de todos los hombres. Sí, somos sacerdotes, con un sacerdocio singular que es el mismo sacerdocio único y universal de Jesucristo que por medio de nosotros manifiesta a la hombres la verdad del amor de Dios, ese amor que nos libra del pecado y nos hace miembros del Cuerpo santo de Cristo, piedras vivas del templo universal de una humanidad redimida habitada por la gloria de Dios.
La eficacia de nuestro ministerio está garantizada por la presencia y por la acción del Señor que actúa por medio de nosotros. No hay muchos sacerdotes, sólo Cristo es sacerdote y sigue actuando en todo momento y en todas partes por medio de nosotros. Cuando nosotros anunciamos el Reino de Dios es Cristo quien lo anuncia, cuando perdonamos los pecados en nombre de Dios es Cristo quien perdona, cuando alimentamos las almas de nuestros hermanos con el Cuerpo santo de Cristo es Cristo quien se da como el pan venido del Cielo que nos da la vida eterna.
El ejemplo de San Pablo
Este ministerio, tan pegado al único sacerdocio permanente y universal de Jesucristo, requiere de nosotros una profunda identificación personal con el Señor, en nuestras ideas, en nuestros criterios y en nuestras aspiraciones. Si Pablo desea que Cristo habite por la fe en los corazones de todos los cristianos (Ef 3, 17), es porque esa presencia espiritual de Jesús es antes una realidad actuante en él. Para servir al Señor, él ha dejado atrás todas las cosas, vive centrado en Jesucristo que es todo para él, “para mí la vida es Cristo” (Fil 1, 21). Podía tener muchos títulos de gloria, pero ha dejado todo atrás como basura y se ha entregado enteramente a Cristo en el servicio de su Reino. La fe, el amor, la identificación espiritual con Cristo, el apóstol las vive en el ejercicio de su ministerio. Su vida personal quedó abandonada y perdida, ahora, aunque esté en la carne, vive pendiente de Jesucristo, ha sido conquistado por El, es posesión suya, vive del todo dominado y dirigido por Cristo. No tiene otro afán, ni otra iniciativa ni otra vida que llevar por todas partes la presencia de su Señor. Anunciar la palabra, servir a sus hermanos, ser en todo el siervo fiel de Jesucristo es su manera personal de cumplir el mandato del Señor, su manera de amar a Dios, de ser fiel a Cristo, de entregar la vida por el bien de sus hermanos.
Pablo ha vivido ya espiritualmente la muerte real a este mundo de la carne, nada le interesa sino servir a su Señor, anunciar el evangelio, ejercer el ministerio de la reconciliación, animar a todos los hombres a ofrecer a Dios el culto verdadero de la obediencia de la fe. En esto está su salvación, porque esta es la forma de obedecer a Dios que le ha llamado y de agradecer a Jesucristo el amor con el que lo ha salvado de las tinieblas, “me amó y se entregó por mí” (Gal 2, 20). “El amor de Cristo me apremia” (II C 5, 14). “Ay de mí si no evangelizase” (I C 9, 16). En este ministerio comparte la debilidad y los sufrimientos de Cristo, es despreciado, marginado, vive al borde de la muerte, pero se siente compensado por poder ejercer el ministerio de la verdad. Comparte así la muerte de Jesús con la esperanza de llegar a la resurrección con todos los que han nacido a la vida eterna por medio de su ministerio (IIC 3 y 4).
Síntesis teológica
Hora es ya de organizar un poco nuestras ideas.
La universalidad del sacerdocio de Jesús hace que el Señor elija a algunos discípulos para que mantengan viva su misión salvadora hasta el final de los tiempos y la hagan sensiblemente presente y actuante en todos los lugares del mundo. A esto obedece el encargo y la misión que Jesús hace a sus Apóstoles. Ellos harán que toda la historia de los hombres se mantenga dentro del “hoy” de la redención, de su acto redentor humano y terrestre que acercó el mundo a Dios y abrió de una vez para siempre las puertas de la eternidad de Dios. De este encargo de Jesús y de la obediencia de los Apóstoles a la misión recibida, nace toda la economía sacramental de la Iglesia.
El Orden sacerdotal
Esta misión los Apóstoles la transmiten a algunos de sus discípulos, unidos a ellos como hijos por una misma fe (I Tm 1,2), a los que confían la continuación de su ministerio apostólico (I Tm 1, 18-20). En esta tradición ministerial estamos nosotros, como buenos ministros de Jesucristo, nutridos con palabras de fe y con la hermosa doctrina de Jesús que debemos mantener fielmente, pues en ella está la verdad de la vida presente y futura, con nuestra esperanza puesta en el Dios vivo que es el Salvador de todos los hombres (I Tm 4). Así, “a través de los Obispos y de los Presbíteros que les ayudan, el Señor Jesucristo, aunque está sentado a la derecha de Dios Padre, continúa estando presente entre los creyentes” (Juan Pablo II, Pastores gregis n.6). El Buen Pastor no abandona su rebaño sino que lo custodia y lo protege siempre, mediante aquellos que en virtud de su participación ontológica en su vida y en su misión, desarrollando de manera eminente y visible el papel de maestro, pastor y sacerdote, actúan en su nombre en el ejercicio de las funciones que comporta el ministerio pastoral y son constituidos como vicarios y embajadores suyos “ (Lumen Gentium, 21.27). En virtud de esta llamada y de nuestra ordenación sacramental, somos “representación sacramental de Jesucristo Cabeza y Pastor” entre los hombres (Pastores dabo vobis” n.15). Como el de Cristo, nuestro sacerdocio está entroncado y arraigado en la Trinidad de Dios, mediante la misión del Hijo al mundo; enviados por el Padre, con Cristo, por el Espíritu Santo, mantenemos presente y activa la misión del Hijo en el mundo de los hombres(Ib. n. 12). Para esto hemos sido elegidos y llamados, esta es, por voluntad de Dios, que se nos ha manifestado por medio de su Iglesia, nuestra manera personal de seguir a Jesucristo y de ofrecer nuestra vida a Dios. Nuestro sacerdocio responde a una vocación divina por la que la Trinidad santa de Dios ha querido vincularnos a la misión salvadora de su Hijo Jesucristo (Lumen Gentium, n.28; Presbiterorum ordinis, n.2). El ejercicio de nuestro sacerdocio vital, nuestro culto personal al Dios vivo consiste en vivir al servicio del sacerdocio real y vital de nuestros hermanos, en el nombre del Señor. Somos así el eco permanente, la presencia universal, la inmensidad humana del sacerdocio único, definitivo y universal del N.S. Jesucristo.
Detrás de nosotros, detrás de nuestro ministerio está la presencia universal de Cristo muerto y resucitado, Cabeza vivificante de todos los hombres, sujeto invisible de la vida de todos los que creen en El, Señor del mundo, Salvador de todos los hombres, único sacerdote y único obispo de la Iglesia y de la humanidad entera, manifestando la gloria de Dios, derramando el don del Espíritu Santo de Dios como un agua viva para dar vida al mundo, iluminando, perdonando, santificando los corazones de quienes creen en El, edificando un mundo nuevo iluminado por la gloria de Dios, arraigado en el amor de Dios y en la esperanza de la vida eterna. Esta es la grandeza y la humildad de nuestro ministerio. Cristo, la Trinidad santa de Dios, son los agentes de todo, nosotros somos los servidores de este gran misterio de salvación que envuelve y fecunda misteriosamente la vida de nuestro mundo. No somos más que los demás hermanos en la fe, no somos una casta diferente, no estamos fuera del mundo de los pecadores arrepentidos y redimidos, pero por medio de nosotros Jesucristo hace presente la acción y la eficacia de su ministerio mesiánico y salvador en todos los tiempos y en todos los lugares de la historia a la medida y al alcance de cada persona, de cada hermano, de cada hombre y mujer. Es el misterio de la redención vivido a domicilio para cada uno de los hijos de Dios.
Unidad esencial
Vale la pena llamar la atención de la esencial unidad del ministerio sacerdotal en la Iglesia. Detrás del signo sacramental está el sacerdocio único y permanente de Jesucristo. El comunica la capacidad de actualizar su presencia a los Apóstoles de manera conjunta, colegialmente, “Haced esto en memoria mía”, “Anunciad lo que habéis visto y oído”, todos pueden hacer lo mismo y todos tienen que hacer lo mismo. La referencia al único sacerdote los vincula a una misma actuación, una misma palabra, una misma voluntad. Esta unidad está anclada en la persona de Pedro y de sus sucesores. Nadie puede actuar por su cuenta, todos están vinculados a la persona de Jesús, y por eso mismo todos están vinculados a la unidad entre ellos mismos.
Esto quiere decir que en las actuaciones del ministerio es antes el colegio que cada uno de sus miembros, excepto en el caso de Pedro, porque el colegio tiene que estar siempre donde esté él. El Colegio no puede existir sin Pedro.
Así nosotros, los Obispos somos incorporados al Colegio Episcopal presididito por el sucesor de Pedro. No podemos actuar sacramentalmente, no somos signos eficaces del sacerdocio de Jesús sino en cuanto miembros del Colegio presidido por el sucesor de Pedro. No tendría sentido querer actuar por cuenta propia, al margen del colegio episcopal, como si pudiéramos disponer de un sacerdocio propio. Los presbíteros son ordenados como colaboradores del Colegio episcopal, pueden serlo en cualquier lugar y en cualquier actuación ministerial, pero siempre en comunión esencial para la validez de su referencia y de su eficacia. La ubicación de nuestro ministerio a una Diócesis, a un Obispo en el caso de los presbíteros, es secundaria y variable, dentro de la unidad y la universalidad esenciales.
La espiritualidad de nuestro servicio sacerdotal
Ejercemos este ministerio desde la debilidad. Debilidad de nuestra propia carne, porque somos vasijas de barro que nos podemos romper en cualquier momento, y debilidad de Dios en el mundo, que no ha querido actuar con su omnipotencia creadora sino con la fuerza del amor, de un amor que sirve, que respeta, un amor que calla y se deja matar para vencer la incredulidad y el orgullo de los hombres. La fuerza de nuestro ministerio está en la verdad y el poder de Dios que está Cristo y actúa poderosamente en El y por El, transformando todas las realidades de nuestro mundo por medio del amor. Somos marginados y despreciados en muchas ocasiones, pero tenemos en nuestro poder la única fuerza capaz de transformar el mundo, la verdad del evangelio de la salvación, la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Unos nos piden maravillas espectaculares, otros sabiduría y eficacia. Nosotros tenemos que anunciar siempre la bondad y el amor de Dios, manifestados en Cristo crucificado como centro y norma y esperanza de la vida humana, personal y colectiva (Cf I C, 1, 22-25; II C cc. 4 y 5).
La Iglesia de Jesucristo ha sido siempre débil y despreciable a los ojos del mundo. No nos tiene que sorprender lo que ahora estamos viviendo, a veces sin saberlo interpretar ni acoger cristianamente. Pero esta debilidad es más fuerte que todos los poderes del mundo, la locura de la cruz, porque es la locura del amor, es más sabia que la sabiduría de los sabios de este mundo, la debilidad del crucificado, porque tiene la fuerza del amor de Dios, es más fuerte que la fuerza de todos los imperios de este mundo.
IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
En estos momentos de dificultades Dios quiere que recuperemos la claridad y la fuerza de los orígenes. No soy quien para dar consejos a nadie, pero sí puedo manifestaros lo que en el ocaso de mi vida he podido descubrir con mi propia experiencia. He aquí unos consejos sencillos y sinceros que pueden ayudarnos a vivir con gozo nuestra vocación y asegurar el fruto de nuestro ministerio.
1º, Pongamos nuestro corazón enteramente en Jesucristo. Ningún plan, ningún proyecto, ninguna obra podrán vencer la fuerza del mal si no partimos de un amor resuelto y total por N. Señor Jesucristo, sin que sea El realmente el Señor y el dueño de nuestra vida. Sólo un amor total nos permite llegar a conocer la voluntad de Dios en la vida real. No valen los amores recortados, ni las entregas dosificadas. Hay que entrar del todo en la mente y en el mundo de Jesús. No busquéis nada, ni reconocimientos, ni afectos, ni promociones, ni comodidades, ni éxitos de ninguna clase sino el amor de Cristo. Quedáos ya ahora desnudos de todo con El en el servicio del Padre y de su Iglesia. Ahora ya como en el momento de la muerte. Que sea El el modelo permanente, la única aspiración de nuestra vida, vivamos con El y como El, como los Apóstoles, hagamos comunidad con el Señor, comunidad de oración, comunidad de fondo común y de pobreza y de amor a los pobres, comunidad de disponibilidad y de servicios, comunidad de valentía y de profetismo, vivamos con El la muerte a todas las cosas de este mundo y la vida de amor escondida en el corazón del Padre celestial. Que nuestra parroquia, que nuestra Iglesia de Navarra sea de verdad una comunidad de hermanos presidida por el mismo Jesús, por medio del Obispo y de nosotros mismos sus primeros colaboradores. Si queremos salir del decaimiento y recuperar el vigor religioso de nuestras iglesias, obispos y sacerdotes tenemos que volver a la disciplina estricta del seguimiento evangélico de Jesús, tenemos que reproducir con claridad la fuerza testimoniante de los tiempos apostólicos.
2º, Del todo de Cristo en la Iglesia. No se puede definir la naturaleza y la misión del sacerdocio ministerial si no es dentro de un multiforme y rico conjunto de relaciones que brotan de la Santísima Trinidad y se prolongan en la comunión de la Iglesia, como signo e instrumento, en Cristo, de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Por ello, la eclesiología de comunión resulta decisiva para descubrir la identidad del presbítero, su dignidad original, su vocación y su misión en el Pueblo de Dios y en el mundo. La referencia a la Iglesia es pues necesaria, aunque no prioritaria, en la definición de la identidad del presbítero. En efecto, la Iglesia está esencialmente relacionada con Jesucristo: es su plenitud, su cuerpo, su esposa. Es el «signo» y el «memorial» vivo de su presencia permanente y de su acción entre nosotros y para nosotros. El presbítero encuentra la plena verdad de su identidad en ser una derivación, una participación específica y una continuación del mismo Cristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva y eterna Alianza: es una imagen viva y transparente de Cristo sacerdote. El sacerdocio de Cristo, expresión de su absoluta «novedad» en la historia de la salvación, constituye la única fuente y el paradigma insustituible del sacerdocio del cristiano y, en particular, de la vida del presbítero. La referencia a Cristo es, pues, la clave absolutamente necesaria para la comprensión de nuestro ser y nuestra vida sacerdotales. (Pastores dabo vobis, n. 12). Y este encuentro con Cristo nos lo ofrece sólo y siempre la Iglesia, la Iglesia una, santa y católica, la Iglesia de los Apóstoles, de los Padres, de los Doctores y de los Mártires. La Iglesia de los santos de todos los lugares y de todos tiempos es la que nos da de verdad a Jesús, la que nos hace a todos hermanos, la que nos encomienda esta misión excelsa de hacer presente en todas partes el sacerdocio de Jesús, por eso no la podemos sustituir ni equiparar por ningún grupo, por ninguna familia, por ninguna clasificación que nos separe y nos haga parecer mejores que los demás. No se puede ser del todo de Jesucristo, sin ponerse enteramente en manos de la Iglesia, del Obispo, de los Obispos y del Papa. No se puede servir la fe de los demás si no lo hacemos en nombre y en comunión con la Iglesia. Quien soy yo para decir cómo tiene que ser el cristianismo?
El servicio sacerdotal en el mundo
“El Sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”, repetía con frecuencia el Santo Cura de Ars. Esta conmovedora expresión nos da pie para reconocer con devoción y admiración el inmenso don que suponen los sacerdotes, no sólo para la Iglesia, sino también para la humanidad misma. El Papa nos invita a fortalecer nuestro corazón pensando en tantos presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos y al mundo entero, identificándose con sus pensamientos, deseos y sentimientos, así como con su estilo de vida. ¿Cómo no admirar y agradecer sus esfuerzos apostólicos, su servicio infatigable y oculto, su caridad que no excluye a nadie? ¿cómo no admirar y agradecer la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes que, a pesar de las dificultades e incomprensiones, perseveran en su vocación de “amigos de Cristo”, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él? En esta hora tan exigente no nos faltas modelos cercanos y admirables que nos animan a vivir nuestro sacerdocio con la plena entrega de nuestras vidas.
Quiero incorporar aquí las palabras que el Santo Padre acaba de dirigir a los sacerdotes con ocasión de la fiesta de Navidad. Son unas palabras verdaderamente paternales que hablan de corazón a corazón.
”La oración ocupa necesariamente un sitio central en la vida del
Presbítero. No es difícil entenderlo, porque la oración cultiva la
intimidad del discípulo con su Maestro, Jesucristo. Todos sabemos que
cuando ella falta la fe se debilita y el ministerio pierde contenido y
sentido. La consecuencia existencial para el Presbítero será aquella de
tener menos alegría y menos felicidad en el ministerio de cada día. Es como si, en el camino del seguimiento a Cristo, el Presbítero, que camina junto a otros, comenzase a retardarse siempre más y de esta manera se alejase del Maestro, hasta perderlo de vista en el horizonte. Desde este momento, se encuentra perdido y vacilante. San Juan Crisóstomo, comentando en una homilía la Primera Carta de San
Pablo a Timoteo, advierte sabiamente: «El diablo interfiere contra el
pastor [] Esto es, si matando las ovejas el rebaño disminuye, eliminando al
pastor, él destruirá al rebaño entero». El comentario hace pensar en muchas
de las situaciones actuales. El Crisóstomo advierte que la disminución de
los pastores hace y hará disminuir siempre más el número de los fieles de
la comunidad. Sin pastores, nuestras comunidades quedarán destruidas.
Pero quisiera hablar aquí de la necesidad de la oración para que, como
dice el Crisóstomo, los Pastores venzan al diablo y no sean cada vez menos. Verdaderamente sin el alimento esencial de la oración, el Presbítero
enferma, el discípulo no encuentra la fuerza para seguir al Maestro y, de
esta manera, muere por desnutrición. Consecuentemente su rebaño se pierde y, a su vez, muere. Cada Presbítero, pues, tiene una referencia esencial a la comunidad eclesial. Él es un discípulo muy especial de Jesús, quien lo ha llamado y, por el sacramento del Orden, lo ha configurado a sí, como Cabeza y Pastor de la Iglesia. Cristo es el único Pastor, pero ha querido hacer partícipe de su ministerio a los Doce y a sus Sucesores, por medio de los cuales también los Presbíteros, aunque en grado inferior, participan de este sacramento, de tal manera que también ellos llegan a participar en modo propio al ministerio de Cristo, Cabeza y Pastor. Esto comporta una unión esencial del Presbítero a la comunidad eclesial. El no puede hacer menos de esta responsabilidad, dado que la comunidad sin pastor muere. Como Moisés, el Presbítero debe quedarse con los brazos alzados hacia el cielo en oración para que el pueblo no perezca.
Por esto, el Presbítero debe permanecer fiel a Cristo y fiel a la
comunidad; tiene necesidad de ser hombre de oración, un hombre que vive en la intimidad con el Señor. Además, tiene la necesidad de encontrar apoyo en la oración de la Iglesia y de cada cristiano. Las ovejas deben rezar por su pastor. Pero cuando el mismo Pastor se da cuenta de que su vida de oración resulta débil es entonces el momento de dirigirse al Espíritu Santo y pedir con el ánimo de un pobre. El Espíritu volverá a encender la pasión y el encanto hacia el Señor, que se encuentra siempre allí y que quiere cenar con él. Junto al pesebre, el Niño Jesús non invita a renovar hacia El aquella intimidad de amigo y de discípulo para poder enviarnos de nuevo como sus evangelizadores.
3º, Hagamos presente esta hermandad y esta presidencia de Jesús entre los hombres y mujeres de carne y hueso, mediante el sacramento de la Eucaristía intensamente vivido, trabajemos para que la Eucaristía dominical sea realmente el encuentro de todos sus discípulos con el Señor, para escuchar su Palabra, para unirnos espiritualmente con El comiendo su carne y bebiendo su sangre, limpios de pecado y consagrados a Dios, ofrecidos a Dios en un sacrificio de amor y de obediencia, para hacer verdad en un abrazo de paz y en una convivencia de hermanos el don de la reconciliación y de la fraternidad universal. Hagamos que la Eucaristía dominical sea el cimiento de nuestra Iglesia y el fermento de un mundo nuevo y diferente construido día a día por los cristianos según la voluntad de Dios, Padre de todos los hombres. Una buena Eucaristía requiere varias horas de trabajo, estudio, oración, distribución, confesionario.
4º, Dejemos a un lado los pequeños y vergonzosos pecados de nuestros egoísmos, de nuestras vanidades, de nuestras pretensiones y divisiones, que cesen las críticas, que se terminen las envidias, que se callen los pequeños resentimientos, que se calmen las falsas euforias de los personalismos y las amargas decepciones de las pequeñas ambiciones frustradas. En la convivencia de cada día, los mayores tenemos que ser benévolos y pacientes con los más jóvenes ayudándoles a madurar y a crecer en su ministerio sin decepcionarles ni transmitirles nunca sentimientos de desaliento o desconfianza. El Papa evoca con agradecimiento la persona de su primer párroco cuando comenzó a actuar como joven sacerdote. Pongamos por delante el amor del Señor, pongamos por delante el servicio apasionado al evangelio, pongamos por delante la necesidad espiritual de nuestras familias, la urgente necesidad de nuestros jóvenes, el desconcierto de tanta gente buena que necesita de nosotros y espera y tiene derecho a recibir de nosotros la palabra de Jesús, la experiencia de su amor y de su perdón, la urgencia y el aliento de su ejemplo, de su corrección, de su ayuda sincera, el consuelo y la fuerza de su esperanza. Venzamos las tentaciones de comodismo, de desaliento, de cansancio, que son siempre tentaciones de falta de amor y de confianza en el Señor, pongamos la vida entera en servir al Señor con entusiasmo y con alegría para que su Palabra ilumine la vida de nuestros feligreses y el ambiente de nuestros pueblos y ciudades, para que el Espíritu de Dios cambie los corazones de nuestra gente, para que nuestras parroquias y asociaciones sean fermento de un mundo nuevo, construido sobre el cimiento de la fe en el amor de Dios, un mundo en el que Dios sea reconocido y alabado como Padre de vida y fuente de esperanza eterna, un mundo en el que sea posible la justicia y la paz en el reconocimiento de la ley de Dios, Padre de todos los hombres.
El Obispo con su Presbiterio, los Presbíteros con el Obispo, forman en la Iglesia la primera comunidad de creyentes, el primer núcleo de los discípulos de Jesús. Cuando después de la ordenación, el presbítero promete obediencia a su Obispo, el Obispo también queda comprometido a ser padre y hermano de cada uno de sus presbíteros. Ese amor se tiene que ver en la solicitud de unos por otros, en la obediencia común a la voluntad del Señor y a las necesidades del Pueblo de Dios, sin críticas, sin particularismos, sin reticencias de ninguna clase. Vivimos cerca unos de otros y por eso mismo el amor verdadero resulta a veces más difícil y más sacrificado. La santidad personal y la fecundidad religiosa de nuestro ministerio dependen en buena parte de esta unidad afectiva y efectiva entre el Obispo y los miembros del Presbiterio. Si nuestra vida es de verdad sacerdotal, tengamos en cuenta que nuestro sacerdocio exige la convergencia de todos en la unidad con Cristo que es la fuente de la unidad de la Iglesia, una unidad que la tenemos que construir y vivir nosotros, en la vida de cada día, con el amor y la obediencia.
La vida y el ministerio del presbítero serán a la vez muy personales y muy eclesiales. Estrechamente unido al Obispo, el presbítero tendrá que presidir y animar la vida de varias comunidades, centrándose en las tareas esenciales e incorporando a su trabajo a otras personas, diáconos o laicos que quieran participar activamente en la misión apostólica y evangelizadora de la Iglesia. El ministerio del obispo y el de los presbíteros tendrá que estar inserto en una red de colaboradores que amplíen y sostenga la presencia y la acción evangelizadora de la Iglesia.
5º, Nuestros fieles viven un poco angustiados al ver la creciente debilidad de la Iglesia en nuestra sociedad, y nos preguntan con frecuencia cómo será la Iglesia del futuro. No es fácil responder honestamente a esta pregunta, nadie puede saber lo que ocurrirá en el futuro. Sólo hay una cosa segura, Dios nos irá diciendo lo que tenemos que hacer por medio de las necesidades de los hermanos, por medio de las debilidades y las carencias de nuestra propia Iglesia. Fijándonos en lo que ahora está ya ocurriendo, vemos dos rasgos que cada vez aparecen como más necesarios. Cada vez son más escasos los signos de la presencia de Dios en el mundo, cada vez los hombres y mujeres son menos sensibles a estos signos que nunca pueden faltar del todo, por eso el sacerdote de los años próximos tendrá que ser cada vez más testimoniante, más discípulo, con una vida más evangélica, más parecida a la de Jesús, más imitador de la vida de Jesús con sus discípulos, dedicado a la oración y al anuncio del Reino de Dios, viviendo en pobreza, con desprendimiento de las cosas y de los bienes terrenos, desentendido de las oportunidades de la buena vida que ofrece nuestro mundo, un hombre de Dios, al servicio de todos, con austeridad monacal y generosidad de buen samaritano, signo viviente de la presencia y de la generosa bondad de Dios en el mundo. Por otra parte, en un mundo que se olvida de Dios, dominado por las ocupaciones y las ambiciones de la vida material, nuestro ministerio tendrá que centrarse cada vez más en el anuncio de lo substancial, el anuncio de la existencia, de la providencia amorosa de dios, el anuncio de su salvación que está en la persona histórica y concreta de Cristo. En este mundo de tantos silencios tenemos que volver a ser la voz potente del profeta que grita en el desierto la presencia de Dios. Nuestro ministerio tiene que ser cada vez más la palabra profética que descubre la presencia de Dios, que señala a Cristo como camino de vida y de salvación. No podemos dejar que nuestra vida se disgregue en mil solicitudes materiales sin vivir intensamente lo principal. Frente a la problemática de la sociedad y de la cultura contemporánea, tenemos que replantearnos seriamente nuestro estilo de vida y clarificar las prioridades de nuestro ministerio ante las nuevas necesidades de nuestros hermanos. El presbítero del tercer milenio será, en este sentido, el continuador de los presbíteros que, en los milenios precedentes, han animado la vida de la Iglesia. También en el dos mil la vocación sacerdotal continuará siendo la llamada a vivir el único y permanente sacerdocio de Cristo». Pero la vida y el ministerio del sacerdote deben también a cada época y a cada ambiente de vida. Entendiendo que “adaptarse” no es asumir las formas de vida de nuestro mundo, no es condescender con los gustos y exigencias del mundo, sino recuperar aquellas formas del ministerio de Cristo que mejor responsan a las necesidades y carencias de nuestros hermanos. Por ello, por nuestra parte debemos abrirnos a la iluminación superior del Espíritu Santo, para descubrir las necesidades espirituales más profundas de nuestra sociedad, determinar las tareas concretas más importantes, los métodos pastorales más eficaces y así responder de manera adecuada a las esperanzas humanas Cf Pastores dabo vobis, n. 4).
Al concluir estas reflexiones sobre nuestro sacerdocio queda flotando ante nosotros la inquietante pregunta por el futuro de las vocaciones. Dentro de diez, de veinte años, ¿habrá en la Iglesia de Navarra los suficientes sacerdotes para atender las necesidades religiosas y espirituales del pueblo de Dios, del conjunto de la sociedad? Nadie puede responder con seguridad a esta pregunta. Tampoco está en nuestra mano mover los corazones o dirigir la vida de nuestros jóvenes. No es solución traspasar la responsabilidad a otros. Si no hay curas, ya se arreglarán los seglares. Pero estamos seguros de que Dios, el Señor Jesús, no deja de asistir a su Iglesia y de enviarle todo lo que necesita para la cumplir su misión en servicio de la salvación de los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y la Iglesia tiene que estar dispuesta para cumplir esta misión hasta el final de los siglos. Esta confianza total en la incondicional fidelidad de Dios a su promesa, tiene que ir unida en la Iglesia a la grave responsabilidad de cooperar con la acción de Dios que llama y, a la vez, contribuir a crear y mantener las condiciones en las cuales la buena semilla, sembrada por Dios, pueda echar raíces y dar frutos abundantes. La Iglesia no puede dejar jamás de rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies (cf. Mt 9, 38), ni de dirigir a las nuevas generaciones una nítida y valiente propuesta vocacional, ayudándoles a discernir la verdad de la llamada de Dios para que respondan a ella con generosidad; ni puede dejar de dedicar un cuidado especial a la formación de los candidatos al presbiterado.
CONCLUSIÓN
Termino con unas palabras del santo cura de Ars. “Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina” De él dicen sus biógrafos que hablaba del sacerdocio como si no fuera posible llegar a percibir toda la grandeza del don y de la tarea confiados a una criatura humana: “¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría… Dios le obedece: pronuncia dos palabras y Nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia…” Explicando a sus fieles la importancia de los sacramentos decía: “Si desapareciese el sacramento del Orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la preparará para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote… ¡Después de Dios, el sacerdote lo es todo!… Él mismo sólo lo entenderá en el cielo” Estas afirmaciones, nacidas del corazón sacerdotal del santo párroco, pueden parecernos exageradas o demasiado ingenuas. Sin embargo, revelan la altísima consideración en que tenía el sacramento del sacerdocio. Parecía sobrecogido por un inmenso sentido de la responsabilidad: “Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos: no de pavor, sino de amor… Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de Nuestro Señor no servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra… ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo: él es quien abre la puerta; es el administrador del buen Dios; el administrador de sus bienes… Dejad una parroquia veinte años sin sacerdote y adorarán a las bestias… El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para vosotros.” Con palabras diferentes de las que nosotros usaríamos el santo cura de Ars viene a decir de forma directa e intuitiva lo que yo he intentado exponer ante vosotros con menos hondura. Pidamos a Dios y a la Virgen María la gracia de vivir de tal manera que se cumplan en nosotros todas las previsiones del Señor al llamarnos para vivir en su compañía y participar en su misión de salvación, que por medio de nosotros llegue a nuestros hermanos el conocimiento y el amor de Dios, el deseo y la esperanza de la salvación eterna, la fuerza del testimonio apostólico.